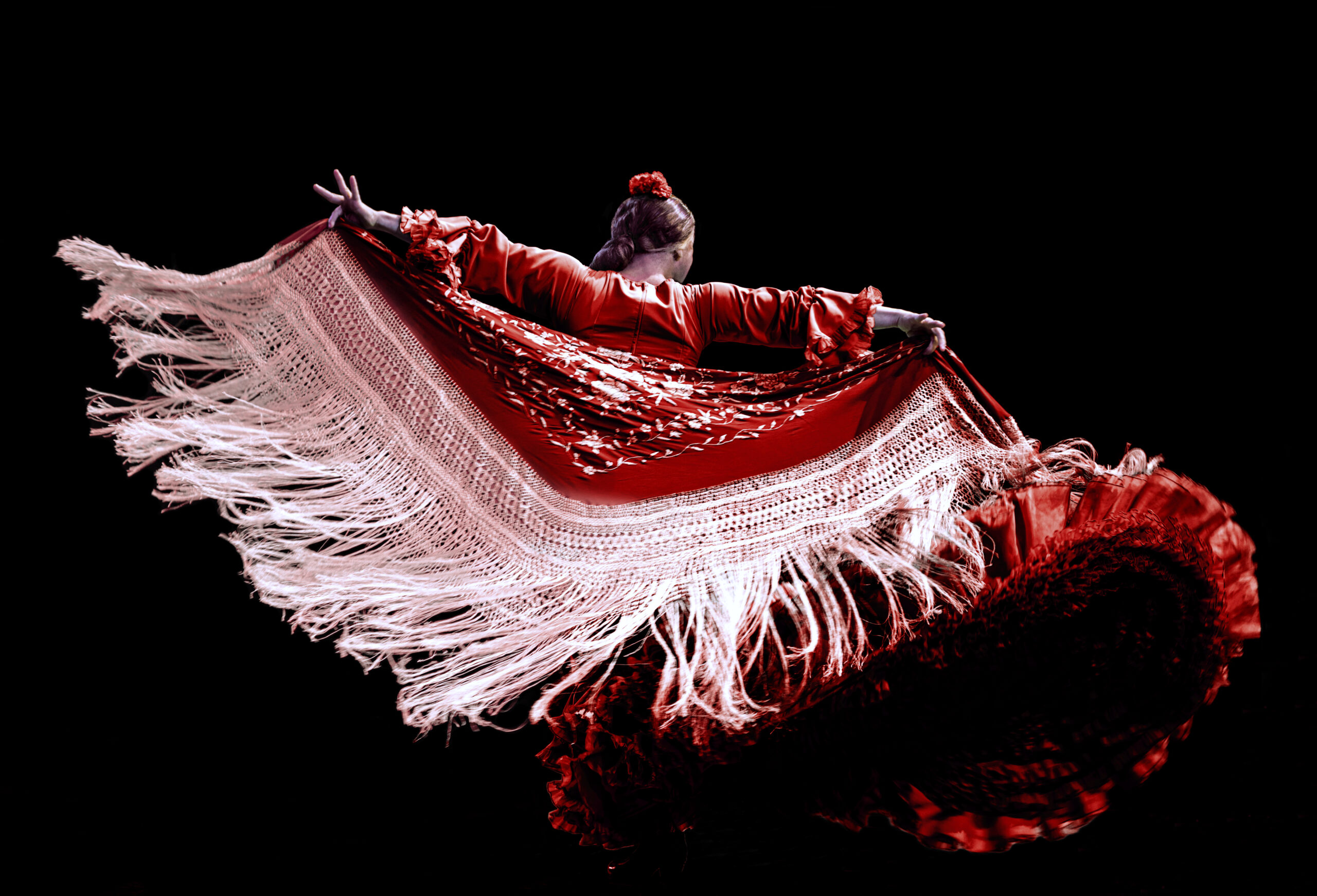Un cuerpo se abandona, se rinde, se eleva. Flota como si el mundo desapareciera y todo fuera calma. Pero esa calma es engañosa: la gravedad siempre reclama lo suyo. En ‘Samsara, un dulce chute de heroína’, lo que comienza como éxtasis se convierte en cadena. La escena, desnuda de palabras, vibra con un lenguaje más antiguo que el verbo: el del cuerpo que tiembla, desea, huye y recae. En el Teatro Tarambana, esta obra coreográfica y brutal se atreve a habitar un territorio silenciado: la adicción como bucle, como intento desesperado de escapar del dolor y de uno mismo.
Concebida como un proyecto de investigación escénica sobre los efectos psicológicos y sociales de las drogas, ‘Samsara’ no busca contar una historia lineal ni dar respuestas. La obra se articula como un bucle físico, donde el cuerpo es la única herramienta expresiva. No hay palabras: solo un espacio sonoro envolvente, una iluminación tenue y un intérprete entregado que se contorsiona entre el placer y el colapso.

La obra dice mucho más de lo que podría una pieza discursiva
El título no es casual. Samsara es el término budista para el ciclo eterno de sufrimiento, nacimiento, muerte y renacimiento. Aquí, el chute inicial —casi místico— de heroína se convierte en metáfora de un placer fugaz que exige su precio con intereses. No hay caricaturas de drogodependientes ni escenarios sórdidos, directamente, la obra sitúa al espectador dentro del cuerpo del adicto, lo obliga a respirar su agitación, su alivio y su recaída.
En un momento donde la salud mental y la drogadicción siguen siendo temas estigmatizados, esta pieza abre una grieta. Lejos de romantizar el consumo, ‘Samsara’ lo muestra como lo que es: una vía de escape ante el vacío, una búsqueda de consuelo en un mundo desbordado de velocidad, exclusión y ruido. Pero también alude a una responsabilidad colectiva, ya que, ¿qué sistemas fallan para que una persona busque alivio en lo que le destruye?
En su silencio crudo, la obra dice mucho más de lo que podría una pieza discursiva. Y ese quizás es su mayor acierto, ya que no juzga, no señala, no explica. Solo pone al espectador frente a su propia incomodidad. En la era de la autoayuda y la positividad obligatoria, esta obra apuesta por mirar de frente al dolor ajeno, reconocerlo como posible, incluso familiar. Porque, como reza una de las frases más antiguas del budismo, “el sufrimiento existe”. Y ‘Samsara’ nos lo recuerda sin anestesia.